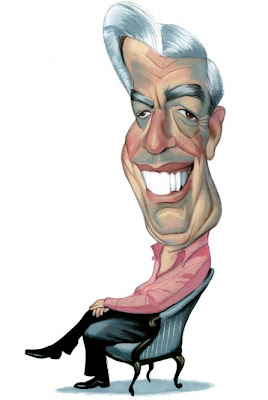Me alegra poder compartir con los lectores del blog de KIRCHER este artículo, que es una evocación personal sobre el arte y su significado. El texto obtuvo recientemente el Premio Enrique Ferrán de periodismo, que convoca anualmente la revista El Ciervo. Mi agradecimiento desde aquí a esta revista cultural catalana y a la proverbial generosidad con que nos recibieron allí hace unos días con motivo de la entrega del premio Ferrán.
El artículo puede leerse igualmente en la web de El Ciervo:
Recuerdo que me lo regalaron poco antes de que aprendiera a leer. Era un libro con tapas de tela verde, como de mochila de aventurero. Dentro, en la página siete, el bosque incomprensible de las letras se abría y dejaba espacio para un dibujo a plumilla que sí podía entender a mi edad: un pájaro cantaba en lo alto de un pequeño sauce y su silueta se recortaba contra la luna. Frente a él, un hombre de larga trenza (el mandarín, como supe después) lo escuchaba con una atención reverente y asombrada. En el lomo del libro, con letras doradas, decía: “Cuentos de Andersen”.
Todavía lo conservo. Al sentarme a escribir estas líneas, compruebo que se trata de una edición mexicana de la editorial Cumbre y que los dibujos a plumilla que la ilustran salieron de la mano diligente de Marta Ribas. Ahora, perdida ya la ingenuidad de entonces ─o gran parte de ella─, me doy cuenta de que Marta se inspiró a sabiendas en el esquematismo estético del arte chino. Logró imprimirle así a la ilustración el aire exótico de las buenas historias, la fascinación de los mundos lejanos donde todo nos resulta extraño y nuevo. El cuento se llamaba El ruiseñor y aquel sencillo dibujo había conseguido hacerme entender, a los seis años, que había otra forma de contar los cuentos, una forma feliz de lenguaje que no necesitaba de las palabras. Así era el arte.
Con el tiempo, fue un placer comprobar que la historia que contaban las letras era la misma que se explicaba en el dibujo y que el arte y la literatura eran, al fin, dos modos fascinantes de contar el mundo de las cosas inefables. Por un lado las palabras, sujetas sólo al orden lineal de la sintaxis y libres en lo demás para nombrar lo que existe, o para crear lo que no existe pero pensamos que debería existir. Y por otro el cromatismo, la luz, la intención libre que hay detrás de cada trazo. Dos oficios extraños que se construyen con la materia mentirosa de las ficciones y que, paradójicamente, nos desvelan una verdad más profunda que quizá no podría ser formulada de otro modo. Sin saberlo, Marta Ribas me había abierto un camino de sorpresas que conduciría luego, por esos mismos terrenos del asombro, a las tinieblas dramáticas de Caravaggio, al azul desalentado de Van Gogh, a los rojos violentos del fauvismo, al aire transparente de Velázquez o a las pieles exóticas, tostadas por el mar, de las islas de Gauguin.
Entender que detrás de esa belleza había un mensaje fue mi primera revelación del arte. La segunda tuvo lugar muchos años después, ya en la Facultad de Medicina. En un seminario práctico de psiquiatría, el profesor sacó del bolsillo de su bata unas viejas cartulinas que llevaba precariamente atadas con una goma elástica. Una vez liberadas, las repartió boca abajo como quien da una mano de cartas y nosotros las recogimos con reservas fingidas de jugador de póquer, sin saber todavía de qué iría el juego. “Cuéntenme qué ven ustedes ahí”, nos dijo. Cada cartulina mostraba una extraña mancha de tinta. Eran perfectamente simétricas, la mayoría de color negro, algunas bícromas, en rojo y negro, y el resto en colores muy vivos. “Yo veo un murciélago”, dijo uno enseñando un dibujo que a mí me pareció una mariposa nocturna. “El mío es un caballito de mar”, “dos camareros con esmoquin”, “un muslo de pollo”, “dos ciervos”, “un pulpo y dos cangrejos”... “Esas interpretaciones ─sentenció el profesor─ son las que daría cualquier sujeto normal, psicológicamente sano”. Sonreímos aliviados al oírlo. “Aunque podría decir también ─añadió─ que están ustedes más cerca de la mediocridad que de la genialidad, porque sólo los genios ven aquí cosas realmente originales”. Aquel diagnóstico, todavía no sé si tranquilizador o preocupante, fue nuestro primer contacto con el famoso test de Rorschach, una colección de diez manchas de tinta, deliberadamente ambiguas, que el psiquiatra suizo aplicó como test de personalidad. Es un modo muy ingeniososo de sacar a la luz esas claves inconscientes que ponemos en juego al interpretarlas. Desde entonces, no logro eludir la sensación de que cada obra de arte tiene algo de espejo y de que parte de su impacto se debe a los elementos inconscientes que reflejamos en ella. De hecho, reconozco una buena pintura cuando me resulta difícil decidir a qué lado del marco vivo yo. Después de Rorschach, mirar un cuadro no es sólo un placer estético, sino también un ejercicio intelectual para entendernos a nosotros mismos, una intrusión por los senderos del alma, por los caminos cenagosos de los sueños. Así es el arte: estética, mensaje e introspección unidos en una sola experiencia.
Algunos lo ven también como un modo refinado de evasión. Y es verdad que podemos escaparnos por la estrecha ventana de un cuadro de Piero della Francesca o huir por el exiguo espacio que delimitan los márgenes de cualquier página de Borges para librarnos, por un momento, de la asfixia de un mundo anodino y mediocre. Pero también es cierto que la experiencia nos permite volver, al menos, reconfortados por la belleza y, con suerte, un poco más capaces de entender el mundo, de redescubrirlo bajo insospechadas luces, de entender que aquellas sombras no son sólo oscuridades, sino el modo que tiene la luz de abrirse paso y perfilar el verdadero relieve de las cosas. Como el arte, el mundo es también un mapa de deslumbramientos y de sombras que se necesitan mutuamente para existir.
Mis hijos saben que el ruiseñor eriza las plumas de la garganta en sus gorgeos y levanta inquieto la cola, exactamente tal como lo había dibujado Marta Ribas en aquel cuento. Lo hemos visto juntos muchas veces, en la penumbra de las saucedas. Su silbido, fuerte y melodioso, se impone fácilmente sobre el rumor de las aguas. Cada vez que eso ocurre nos quedamos muy quietos de repente, mirando hacia las oscuridades de las frondas y lo escuchamos con la misma atención reverenciosa que aquel mandarín del cuento.